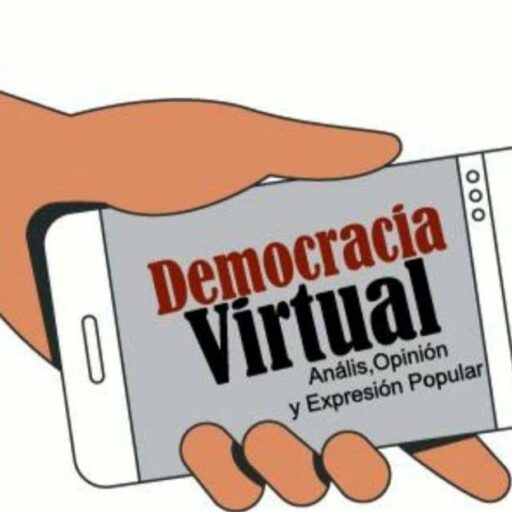✍️ Eugenio Hernández Sasso
En el Senado mexicano la austeridad es un discurso útil hasta que estorba frente al espejo, pues mientras el país sigue atrapado entre la inflación cotidiana y la promesa eterna del bienestar, en la Cámara alta la vanidad se financia, directa o indirectamente, con dinero público.
La autonomía presupuestaria del Poder Legislativo, concebida como un blindaje institucional frente a presiones políticas, se ha convertido en una caja de resonancia para privilegios que pocos se atreven a cuestionar desde su interior.
Este año, por ejemplo, el ingreso anual de un senador rondará al menos el millón y medio de pesos, lo cual equivale a 131 mil mensuales de dieta o 4 mil 367 pesos diarios. Nada mal para un país donde la mitad de la población trabaja en la informalidad y donde el salario mínimo sigue siendo una frontera de supervivencia con 315 pesos al día.
A esa robusta dieta se suman aguinaldos, bonos, apoyos legislativos, seguros, exenciones y una larga lista de beneficios que se justifican bajo el argumento de la independencia parlamentaria.
Pagar bien para evitar la corrupción es la lógica, el problema es que, pese a la generosidad del esquema, los escándalos por prácticas irregulares no desaparecen. Al contrario, persisten y, en algunos casos, se multiplican.
El ejemplo más claro de una vida de derroche y presunta corrupción es Adán Augusto López Hernández y Gerardo Fernández Noroña. No olvidemos, además, que cuando se pelearon el ex secretario de Gobernación con Ricardo Monreal también se sacaron sus trapitos al sol.
Es por eso que, cuando parecía que el catálogo de excesos ya estaba completo, apareció como nuevo símbolo del despilfarro el salón de belleza dentro del Senado.
Este espacio para peinado y maquillaje instalado sigilosamente en el corazón del recinto legislativo, se suponía retirado desde 2018 cuando inició la llamada “austeridad republicana” y ahora surge como monumento a la normalización del privilegio.
La defensa institucional fue previsible. Según la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, “no es nada fuera de lo normal”, toda vez que las senadoras pagan los servicios de su bolsillo y el espacio funciona como apoyo logístico para quienes viajan desde otros estados.
El argumento es técnicamente válido, pero políticamente endeble. Porque en un entorno donde el presupuesto cubre infraestructura, electricidad, mantenimiento y operación del edificio, la frontera entre lo privado y lo público se vuelve difusa, por decirlo suavemente.
Cuando se sabe que no solo el Senado cuenta con estas facilidades, sino también la Cámara de Diputados tiene su propio salón estético, la austeridad, entonces, parece tener excepciones capilares.
La indignación pública no tardó. Videos de legisladoras en sesiones de tinte y arreglo circularon en redes, detonando críticas que obligaron a clausurar el espacio. Pero el daño simbólico ya estaba hecho.
Imagínese usted, estimado lector, lectora, en un país donde millones de mujeres se arreglan antes del amanecer para acudir a jornadas laborales precarias, la imagen de un salón dentro del Senado resulta totalmente ofensiva.
El problema de fondo no es el derecho a arreglarse, el punto es quién paga el contexto que hace posible ese privilegio, toda vez que aun cuando el servicio se facture de manera individual, la infraestructura que lo sostiene proviene del erario.
La austeridad, convertida en bandera moral de los últimos años, tropieza cuando se confronta con la cultura política real, la del privilegio normalizado.
Es visible, fácil de entender que mientras el ciudadano se aprieta el cinturón, el poder se retoca frente al espejo.
Sassón
En el Senado se confirma la verdad de que en México la vanidad no solo se exhibe, también se presupuesta, mientras en el país hay millones de mujeres que trabajan duro todos los días y, aun así, sufren verdaderas dificultades para siquiera teñirse el pelo.